Tomás Eloy Martínez y el encanto de la palabra
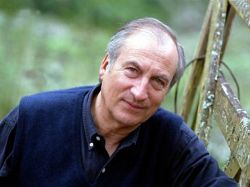
En el año 2002 Tomás Eloy Martínez llegó a Montevideo para presentar su exitosa novela, El vuelo de la reina. Tan elegante en su porte como en sus palabras, el escritor argentino fallecido este lunes escuchaba las preguntas con mirada contemplativa y respondía de temas profundos con un lenguaje simple y certero.
Por Alejandro Espina, editor de Espectador.com
Dialogar con Eloy Martínez resultaba una fiesta para el pensamiento. Era mucho más que un proceso de preguntas y respuestas. Cada frase que decía motivaba el entusiasmo del diálogo y la reflexión. La conversación y las ideas se sentían estimuladas. He aquí ese momento compartido en 2002 con el autor de Santa Evita, la novela más traducida en la historia de la literatura argentina.
- ¿Cúal fue el primer hecho que reportó como periodista?
- Empecé como corrector de pruebas en la Gaceta de Tucumán, donde estaban los aventados del peronismo. Había allí grandes profesores de filosofía, de historia, de sociología. Después me convirtieron en cronista universitario, luego en crítico de cine. Tal vez el primer gran hecho fue una entrevista que hice mucho tiempo más tarde, en el Festival de Punta del Este en 1958, donde conocí a Jean Moreau, a Federico Fellini, y a un cine que jamás había imaginado. Conocí la gran crítica uruguaya que para mi fue una revelación, a Taco Larreta, a Rodríguez Monegal y a otra gente que se convirtió, a partir de entonces, en mis mentores.
- ¿Estableció desde el principio de su carrera las diferencias entre narrador y periodista, o su plan era ser escritor sin diferenciar géneros?
- No. Yo empecé escribiendo cuentos y novelas. Fui periodista por necesidad, porque mi padre me llevó al diario La Gaceta de Tucumán y le dijo al director del diario "a ver qué hacen con este inútil que lo único que sabe es escribir". Para mí fueron dos emisiones de una sola voz. El periodismo necesita de una triple lealtad: la lealtad a algo que creemos que es la verdad, (no hay una verdad absoluta y la verdad en el periódico se puede rearmar, reorganizar, repreparar sin faltar por eso a la verdad de los datos), la lealtad a la propia conciencia y la fidelidad a los lectores. Hay que saber a qué tipo de lector uno se dirige. El caso de la literatura es el escamoteo de cierta información para poder darla después, es la negación de ciertos datos para que el lector los infiera. La gran lealtad que uno se debe es la lealtad con uno mismo, con su propia conciencia. En el momento que uno piensa en un determinado lector está perdido. Porque trata de halagarlo. De halagar algo que no corresponde al texto propiamente dicho.
- ¿Es difícil hacer la transición de un género a otro?
- No. Cuando quiero escribir un texto periodístico sé exactamente que el lenguaje es otro. Aunque también hago periodismo narrativo con frecuencia, y entonces uso el lenguaje del narrador para el periodista. Nunca escribí nada, absolutamente nada, ni una gacetilla de prensa, que no tuviera ganas de escribir. Tuve esa suerte. Es una enorme suerte que generalmente me pida textos que yo tenía ganas de escribir.
- Así que nunca tuvo problemas con ningún editor...
- Tuve un problema grandísimo. Escribí críticas de cine en el diario La Nación y como las críticas empezaron a tener éxito me pidieron que las firmara con iniciales. En un momento dado las empresas de cine, descontentas con lo que yo escribía, levantaron los avisos. El diario aguantó 15 días eso y luego me dijeron: "Usted tiene que escribir lo que el diario le ordene, no lo que usted piensa sobre la película". Yo respondí: "Con todo gusto yo voy a hacer lo que el diario me ordena si usted levanta mi firma porque lo que está en venta es mi trabajo, no mi firma". Y me quedé sin trabajo. Tuve que renunciar. Después en el año 1972 siendo director de la revista Panorama, mataron a 16 guerrilleros en Trelew, al sur de la Patagonia. Publiqué un artículo que se llamaba La sangre de los argentinos diciendo que si esa era la actitud que el gobierno militar tomaba con sus adversarios se podía esperar mucha sangre entre los argentinos, y el nacimiento de un terrorismo de estado. Por ese texto fui despedido del periódico sin indemnización y tuve que exiliarme tiempo más tarde. Ya ve que tan bien no me llevé con los editores. Pero escribí lo que quise.
- Hay artículos periodísticos con calidad artística que quizá no sobreviven al tiempo por tratar temas que el tiempo desgasta. ¿Nunca pensó: "Este artículo que escribí está muy bueno, debería sobrevivir el paso del tiempo, pero tal vez el tema que trata perderá vigencia en poco tiempo"?
- Lo que está bien hecho sobrevive al paso del tiempo. Por ejemplo, José Martí escribió sobre el puente de Brooklin en 1888, escribió sobre el terremoto de Charleston al año siguiente, sobre Jesse James, y todos esos textos son joyas de la literatura hoy. Porque el periodismo cuando está bien hecho, sobretodo la crónica que es otro de los géneros literarios y como tal prevalece. Permanece.
- Usted tiene una larga trayectoria en periodismo. ¿Cuáles son los principales cambios que ha visto?
- Lo estoy viendo ahora. Hay un enorme cambio conceptual en la ejecución de los diarios grandes de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, y de alguna manera el Boston Globe y el Miami Herald. Están combatiendo la instantaneidad de Internet y la televisión con narraciones. El periodismo está volviendo a las fuentes, a hacer relato. Hay tres o cuatro hechos en primera página que se cuentan en forma de historias todos los días.
- ¿Cómo aceptan esto los lectores?
- Los lectores no aceptaron en principio ese tipo de situación. No la aceptaron porque les parecía periodismo arrevistado. Yo recuerdo una reunión grande que hizo el embajador de México en homenaje a Carlos Fuentes; estaban ahí Susan Sontag, William Styron, Arthur Miller, y decían: "El New York Times está volviéndose cada vez más aburrido y más pesado". Efectivamente al comenzar con el sistema cayeron un poquito las ventas, pero ahora es de los pocos diarios del mundo junto con el Post que está levantando sus ventas. Le Monde está haciendo lo mismo en Francia. Es una tendencia nueva del periodismo en todas partes y creo que tiene que ver también con el apetito de los lectores.
- ¿Qué es lo que busca actualmente un lector en un diario?
- Que le confirmen lo que cree que ha visto. O lo que cree que ha visto en la televisión. Confirmaciones a su propia visión de la realidad. Eso busca. Se venden enormes cantidades de papel impreso que dicen cosas. No se vende lo que no dice cosas. Aquello que enriquece la vida de los hombres eso sigue vendiendo. Probablemente cambie la forma mecánica de comunicación como cuando se introdujo el color. Pero el mensaje como tal se está enriqueciendo a través del relato. Otra cosa es la creación de la propia agenda de noticias. Los diarios tienen que crear los hechos de la realidad que importan. Imponer en su medio aquellos hechos que no están impuestos desde afuera, sino las que el diario cree son importantes.
- Usted vive en Estados Unidos, ¿Cuáles son las principales diferencias entre el periodismo estadounidense y el latinoamericano?
- Por un lado ellos tienen una cantidad infinita de recursos cuando van a hacer una nota. En el seguimiento de una campaña presidencial hay 20 personas haciéndola, desplazándose de un lado a otro del país, cubriendo todos los elementos de un dato. Hay una enorme riqueza de recursos. En las finales de básquetbol o de fútbol americano o tenis los periodistas arman el material por teléfono desde el propio campo de juego y se lo dictan a una computadora que lee la voz y eso va directo a la impresora. Son sistemas que tienen que ver con la riqueza. Pero en América latina se está haciendo un extraordinario periodismo, en Brasil de modo principal, algunas cosas de México. En Uruguay nació el gran periodismo latinoamericano, la gran crítica latinoamericana, había periodistas extraordinarios. Las crónicas de Onetti, Periquito el aguador. Eso era periodismo de primerísimo nivel.
- Semanas atrás en un articulo periodístico utilizó la fábula de la cigarra para referirse a Argentina. El país está en crisis, pero nadie aparece como claro responsable de todo lo ocurrido. ¿Hay un solo culpable o son todos?
- Creo que la responsabilidad es un poco colectiva. Es común. No hay nadie más culpable que otro. Excluyo de esa responsabilidad a los pobres desamparados que no tienen ni voz, ni voto en esta situación. Pero todos somos un poco responsables de haber llegado a este extremo. Es un extremo grave de miseria y de abandono en el que el país está y yo no me excluyo de eso.
- ¿Es un momento de la historia en que no hay soluciones?
- No hay a la vista. Pero yo no sería tan pesimista, creo que los argentinos tienen capacidad de reacción. Creo que no hemos visto lo peor. Esto es lo que sucede. El país está en una situación de desamparo y de anarquía que se resolverá de alguna manera. Resurgirán instituciones más sólidas que ahora están corrompidas. Líderes más fuertes y creíbles
- En 2001 el premio Alfaguara lo ganó Elena Poniatowska, quien también es narradora y periodista. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Es este el momento de auge de los narradores-cronistas? ¿Es ese el tipo de novela que los jurados y lectores quieren leer?
- Yo no escribo para vender es una consecuencia de lo que escribo. A veces sí, a veces no. Tengo una novela, que es la que a mi más me gusta, mi novela favorita, que no se ha vendido nada. Se llama La mano del amo. Que a duras penas acabo de lograr gracias al éxito de El vuelo de la reina,que la traduzcan al alemán, al ruso y al italiano. Sólo vendo esta novela si me compran la otra. Es una novela que no tuvo ningún éxito. Trabaja con un lenguaje totalmente distinto. Quiero decirle claramente que no escribo para vender. Ni siquiera pienso en el mercado que puede haber cuando escribo un libro. Y yo no diría que soy un escritor cronista. Cuando hago crónica hago crónica y cuando hago novela, hago novela. Son dos géneros distintos. Respeto el género crónica como un género esencial en la cultura de América latina. Las crónicas de Martí que le cité. Las crónicas de Gutiérrez Nahera, las crónicas de Rubén Darío, las crónicas de Periquito el aguador. Pero usted no diría que Periquito el hablador es Onetti cuando escribió La vida breve. Novela es novela y crónica es crónica y ambos son géneros literarios diversos. Uno no es mejor que el otro.
- En El vuelo de la reina el personaje de Camargo escribe que Borges dijo que "la obra más importante de un hombre es la imagen que deja de sí mismo en la memoria de los otros". ¿Qué imagen le gustaría que quedara de usted en la gente?
- Yo me daría por muy satisfecho si la gente recordara una imagen, o una frase o alguna idea que esté en mis libros, aunque no supiera de quién es. Con eso me daría por satisfecho.
Nota: La entrevista originalmente fue publicada por el diario El Observador donde Alejandro Espina se desempeñaba como editor cultural y de espectáculos.